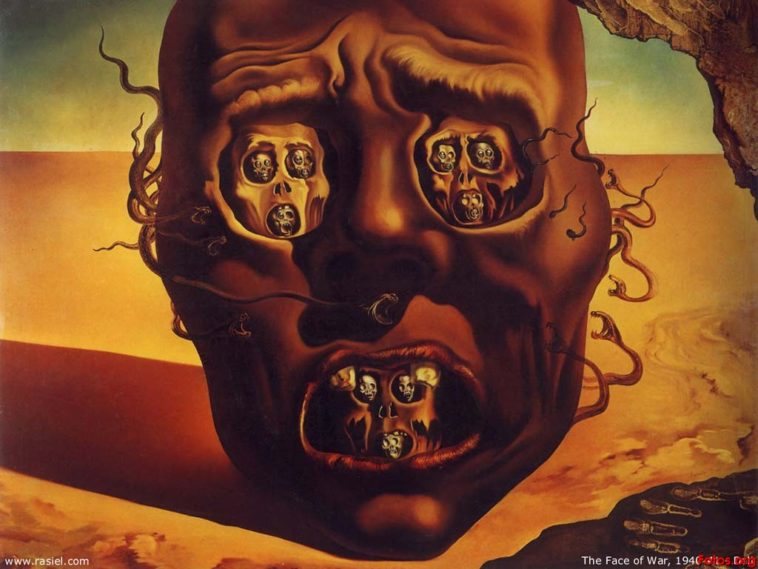¿Qué nos impulsa a ir a la guerra? Es decir, cualquiera con dos neuronas en su cabeza sabe que una guerra solo implica muerte y sufrimiento. Sin embargo, a lo largo de toda la historia el hombre se ha embarcado en terribles conflictos bélicos, con millones de muertes absolutamente innecesarias. Lamentablemente, los especialistas han confirmado que este antiguo deporte de la humanidad ha desempeñado un papel integral en nuestra evolución y, como tal, nos resulta imposible de evitar.
A pesar de todo nuestro desarrollo intelectual y tecnológico, seguimos resolviendo muchas de nuestras diferencias a los palos. Las guerras implican un costo enorme, en vidas y en dinero que podría tranquilamente destinarse a hacer nuestra existencia algo mucho mejor. Pero, sin embargo, hemos mantenidos guerras en marcha prácticamente durante toda la existencia del hombre. De hecho, cada avance tecnológico de los que tanto nos orgullecemos ha sido usado para (o a tenido su origen en) la guerra.
Durante años los sociólogos sostuvieron que el hombre tenía esta tendencia a machacarse en masa como un aspecto más de su cultura. La misma cultura que le ha permitido a la raza humana crear cosas como el David o los microchips era, según las teorías más aceptadas, la responsable de nuestra belicosidad. Pero ahora, un equipo de estudiosos compuesto por antropólogos, arqueólogos, primatólogos, psicólogos y especialistas en ciencias políticas ha llegado a la conclusión de que la guerra no solo es tan antigua como la humanidad, sino que ha desempeñado un papel integral en nuestra evolución.
Esta teoría ayuda a explicar la evolución íntima de aspectos del comportamiento bélico tales como la guerra de pandillas. Incluso, sugiere que algunas habilidades que hemos tenido que desarrollar para ser eficaces guerreros, como la cooperación, se han convertido en la moderna capacidad de trabajar en equipo en pro de un objetivo común.
Estas ideas se dieron a conocer el mes pasado en la Universidad de Oregon, en una conferencia sobre el origen evolutivo de la guerra. “La imagen que se pintó era bastante coherente“, dice Mark Van Vugt, un psicólogo especializado en aspectos evolutivos, perteneciente a la Universidad de Kent, Reino Unido. “La guerra ha sido parte de la humanidad durante varias decenas o miles de años“.
Van Vugt piensa que el “arte de la guerra” ya formaba parte del intelecto del ancestro común que compartimos con los chimpancés. De hecho, varios fósiles de los primeros seres humanos tienen heridas atribuibles a alguna batalla. Los estudios sugieren que la guerra representa el 10% (o más) de todas las muertes ocurridas desde la época en que éramos un puñado de tíos peludos que juntábamos bayas o cazábamos roedores para comer. “Eso es suficiente para llamar nuestra atención“, dice Stephen LeBlanc, un arqueólogo de la Universidad de Harvard, perteneciente al Peabody Museum de Boston.
Los primatólogos, es decir, los científicos especializados en el comportamiento de los primates, saben desde hace algún tiempo que la violencia letal organizada es moneda común entre los grupos de chimpancés, nuestros parientes evolutivos más cercanos. Es más, la violencia entre grupos suele adoptar la forma de breves incursiones en las que se emplea una fuerza abrumadora, a fin de que los agresores corran poco riesgo de ser lesionados por sus victimas. Esta violencia oportunista ayuda a los agresores a debilitar los grupos rivales y, por tanto, ampliar sus dominios territoriales. ¿No te suena parecido a lo que hacen algunos gobiernos hoy día?
Estas incursiones son posibles porque los seres humanos y los chimpancés, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, a menudo se alejan del grupo principal. Los bonobos, no tan cercanos a los humanos como los chimpancés, tienen muy pocos casos de violencia intergrupo, por que tienden a vivir en hábitats donde la alimentación es más fácil de encontrar, de manera que no es necesario separarse.
Si la violencia de grupo ha sido durante mucho tiempo parte de la sociedad humana, entonces deberíamos haber evolucionado incorporando adaptaciones que fuesen útiles a un estilo de vida guerrera. Hay muchas evidencias en este sentido, algunas de las cuales pueden encontrarse en las estrategias que desarrollamos en los juegos de rol, o en los deportes. Por ejemplo, los jugadores de cricket experimentan un aumento de testosterona después de ganar un partido contra otro pueblo. Sin embargo, este aumento hormonal, y presumiblemente el comportamiento dominante que lo impulsa, no existe cuando el rival pertenece a su propia comunidad.
El hecho de que estos comportamientos formen parte de nuestra lado animal, heredado y formado a través de milenios de evolución, no debería ser una excusa para seguir comportándonos como bestias. En realidad, conocer su origen debería servirnos para cambiar y, de una vez, terminar con las guerras.